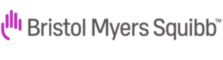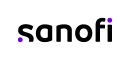El Observatorio de Igualdad de la Sociedad Española de Reumatología también ha tenido su protagonismo en el 51º Congreso Nacional de la SER.
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad reumática crónica, que afecta predominantemente a las mujeres. “Éstas tienden a tener una enfermedad más activa, con mayor dolor, fatiga y limitaciones funcionales, incluso cuando los indicadores inflamatorios son similares a los de los hombres. Desafortunadamente, las mujeres pueden ser diagnosticadas más tarde porque sus síntomas, a veces, se subestiman o se atribuyen a condiciones como la depresión o la fibromialgia. Asimismo, las barreras sociales y de género pueden limitar el acceso de las mismas a tratamientos oportunos o a un seguimiento médico constante”, según advierte la Dra. Loreto Carmona, reumatóloga del Instituto de Salud Musculoesquelética (Inmusc) de Madrid.
En el marco de las actividades del Observatorio de Igualdad de la SER, la especialista insiste en diferenciar conceptos distintos, pero interrelacionados como el sexo (biología: hormonas, genética, fisiología) y el género (factores sociales, roles, conductas). En este sentido, afirma: “Las expectativas de género pueden afectar la calidad de vida, la medición de la enfermedad y la toma de decisiones sobre el tratamiento”.
Entre otras diferencias hace mención a que los hombres pueden tener un daño estructural articular más severo y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular relacionada con la AR; mientras que las mujeres tienen mayor prevalencia de osteoporosis, depresión y fibromialgia. Además, las diferencias biológicas y de género influyen en cómo responden a los tratamientos. Por ejemplo, los varones suelen responder mejor a los agentes anti-TNF, mientras que las mujeres pueden tener más efectos adversos. Otros factores relacionados con el género como el rol de cuidadoras, el acceso a la atención médica y las diferencias en la percepción de la discapacidad influyen en la forma en que las mujeres siguen los tratamientos y cómo comunican sus síntomas a los médicos.
En el plano de la investigación, a juicio de la experta, “la mayoría de los ensayos clínicos no hacen suficiente hincapié en el análisis de datos por sexo y género, lo que limita el conocimiento sobre diferencias en la eficacia y seguridad de los tratamientos en hombres y mujeres. Esto puede incluso afectar también en estudios que intentan entender mejor la enfermedad”.
Como propuestas de mejora, la Dra. Carmona aboga por tener en cuenta una mayor inclusión de la perspectiva de sexo y género en la investigación clínica, asegurando que los análisis por sexo sean estándar y que se investiguen los efectos diferenciales de los tratamientos. “Los profesionales de la salud nos debemos formar para identificar y abordar las barreras de género en el acceso y la adherencia a los tratamientos. Esto se puede apuntalar mediante el desarrollo de guías de manejo más personalizadas que consideren las diferencias biológicas y de género en la respuesta al tratamiento, efectos secundarios y comorbilidades”, sostiene y concluye: “Es crítico fomentar políticas que aseguren equidad de género en el acceso a la atención médica y el diagnóstico oportuno”.
Brecha de género del dolor
Durante el 51º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología, la presidenta de la Sala social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), Gloria Poyatos, ha asegurado que “la brecha de género del dolor se proyecta en el Derecho y la Justicia a través de la exclusión o devaluación de las ‘enfermedades de mujeres’, anudado al estereotipo de inferioridad moral de las mujeres. Además, existe disparidad en la credibilidad, percepción, tratamiento y experiencias del dolor entre hombres y mujeres”.
Asimismo, ha destacado que “existen lagunas normativas que excluyen a las mujeres en el acceso a los derechos, consolidando las brechas de género y su posición desaventajada en el acceso al reconocimiento de discapacidad y también de incapacidades permanentes tanto contributivas como no contributivas lo que incrementa la brecha de pensiones y los índices de pobreza femeninos”. Tras ejemplificar algunas sentencias estereotípicas y hacer referencia a la discriminación indirecta por razón de género en la normativa relativa al cuadro de enfermedades profesionales, la magistrada también ha insistido en la importancia de tener en cuenta la perspectiva de género en la Medicina.
Sobre el Observatorio de Igualdad de la SER
Este proyecto de la Sociedad Española de Reumatología forma parte del ‘Legado SER’, una iniciativa que se puso en marcha en el año 2022 con el compromiso de dejar una huella positiva en todas nuestras actividades y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas a través de la Agenda 2030.
El Observatorio cuenta con un Comité de expertos/as y contempla trabajar en la igualdad, no sólo en el ámbito profesional detectando y evitando sesgos de género en la Reumatología española, también en el área de investigación y manejo de las enfermedades reumáticas, ya que muchas de estas patologías tienen mayor prevalencia en las mujeres y están directamente relacionadas con un determinante social de la salud como es el género.